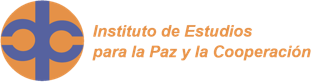Román García Fernández
Presidente del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación
La concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado ha generado una intensa polémica. Aunque el Comité Nobel la reconoció por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano”, su historial político incluye llamados explícitos a la intervención militar extranjera en Venezuela, especialmente por parte de Estados Unidos. Esta contradicción pone en evidencia una crisis profunda en el significado del galardón y, más aún, en el concepto mismo de “paz”. ¿Puede considerarse pacifista quien ha abogado por intervenciones militares extranjeras? ¿Qué significa hoy “la paz” cuando se premia a figuras que han promovido acciones bélicas?
Machado ha defendido públicamente la activación del TIAR y del principio de “Responsabilidad de Proteger” (R2P), solicitando acciones militares para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. En sus propias palabras, “la amenaza inminente y severa del uso de la fuerza” era necesaria para lograr una transición política. ¿Es esta la paz que el Nobel pretende premiar?
La ambigüedad del término “paz” ha permitido que se premie a figuras que, lejos de promover la resolución pacífica de conflictos, han abogado por la imposición de la fuerza. Se habla de “40 años de paz” para referirse a dictaduras como la franquista, donde la paz era sinónimo de represión y silencio. Tal vez sea hora de hablar de “paces”, en plural, para distinguir entre la paz como justicia y la paz como orden impuesto, donde lo que se justifica es la represión.
La entrega del Nobel a Machado ha sido celebrada por sectores conservadores y por gobiernos que ven en ella una aliada estratégica contra el chavismo. Pero también ha sido duramente criticada por analistas, diplomáticos y activistas que denuncian que el Comité Nobel ha priorizado la política sobre la paz. Incluso figuras nada pacifistas, como Vladimir Putin y Pablo Iglesias, han cuestionado la decisión, señalando que se ha premiado a alguien que ha promovido el golpe de Estado y la intervención extranjera.
Este galardón parece ser la antesala de una tendencia aún más preocupante: la eventual concesión del Nobel a Donald Trump. El expresidente estadounidense ha sido nominado en múltiples ocasiones —incluso por figuras acusadas de crímenes de guerra— y ha reclamado públicamente el premio, afirmando haber “resuelto ocho guerras”. Su visión de la paz es clara: se trata de imponerla desde el poder, desde quien tiene las armas y se considera poseedor de la razón. En sus propias palabras, “nadie ha hecho eso jamás”, refiriéndose a sus intervenciones diplomáticas y militares.
Trump ha promovido acuerdos como el de Gaza entre Israel y Hamás, pero bajo una lógica de presión, amenazas y negociaciones forzadas. Su “agenda de paz con fuerza” incluye incluso la amenaza de enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Rusia no cesa su invasión, o el ataque unilateral a Irak. ¿Puede considerarse pacificador quien utiliza la fuerza como herramienta principal de negociación?
La politización del Nobel no es nueva. Figuras como Henry Kissinger, Barack Obama o la Unión Europea han sido premiadas pese a sus vínculos con intervenciones militares. Pero el caso de Trump representaría una ruptura aún más radical con los ideales de Alfred Nobel, quien definió la paz como la abolición de los ejércitos permanentes y la promoción de la fraternidad entre naciones.
Si el Nobel de la Paz se convierte en un reconocimiento a quienes imponen su visión del mundo por la fuerza, entonces ya no hablamos de paz, sino de poder. En Venezuela, las elecciones han sido secuestradas, y la lucha democrática es legítima. Pero reconocer esa lucha no implica validar estrategias belicistas ni premiar a quienes promueven la guerra como vía de cambio. Tal vez sea hora de repensar qué tipo de “paces” queremos construir y a quiénes decidimos reconocer como sus verdaderos arquitectos.